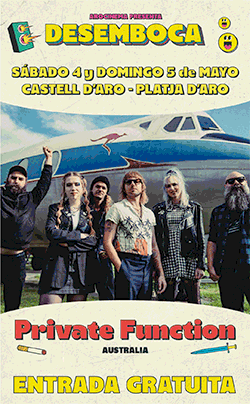Cuando escucho Bellaurora veo un pozo inundado de claroscuros. En el fondo hay un lobo herido purgándose las heridas, cargado de rabia y ternura. Y en sus ojos hay destellos de misterio, de amargura, de amor y resignación. Una imagen que, a trasluz, me destila la nobleza que se descubre en sus letras y el carácter seductor de sus melodías. Canciones que, en el fondo, no hablan de nada diferente que no hayan hecho en otros de sus discos; pero esta vez parecen algo más sabios. Como si hubieran trascendido hacia un nuevo estadio. El despertar de un lenguaje que cada vez debe menos y aporta más. En la actualidad la banda zumba tan prístina como siempre, con esos revuelcos en el barro que te empujan a ensuciarte hasta el tuétano. Detecto alguna sublime novedad, como esos ecos de soft-prog con sintes apelmazados y miedos tiempos rendidos —¡por Dios, esa arpa que brilla como una luciérnaga en «Canción de Todas las Canciones»!— y, en algunos temas como en «Todo lo que Sangre», intuyo una épica springsteeniana de campo abierto y horizonte poético, con un Charlie Bautista realmente inspirado invocando al Roy Bittan más épico. Aunque, sin lugar a dudas, donde han estado más brillantes es en esos tiempos lentos de elaborado néctar nostálgico: «Ego Me Absolvo» y la pieza que cierra el disco, un clásico para orejas abrasadas como es «El Bellaurora». El conjunto suena a lágrima y esperma, a champan y litines, pero sobretodo a la mirada de ese viejo amigo que solo él puede decirte una verdad que te quiebra las rodillas y abrazarte en ese mismo instante de refinado y nutricio amor fraternal.
Cuando escucho Bellaurora veo un pozo inundado de claroscuros. En el fondo hay un lobo herido purgándose las heridas, cargado de rabia y ternura. Y en sus ojos hay destellos de misterio, de amargura, de amor y resignación. Una imagen que, a trasluz, me destila la nobleza que se descubre en sus letras y el carácter seductor de sus melodías. Canciones que, en el fondo, no hablan de nada diferente que no hayan hecho en otros de sus discos; pero esta vez parecen algo más sabios. Como si hubieran trascendido hacia un nuevo estadio. El despertar de un lenguaje que cada vez debe menos y aporta más. En la actualidad la banda zumba tan prístina como siempre, con esos revuelcos en el barro que te empujan a ensuciarte hasta el tuétano. Detecto alguna sublime novedad, como esos ecos de soft-prog con sintes apelmazados y miedos tiempos rendidos —¡por Dios, esa arpa que brilla como una luciérnaga en «Canción de Todas las Canciones»!— y, en algunos temas como en «Todo lo que Sangre», intuyo una épica springsteeniana de campo abierto y horizonte poético, con un Charlie Bautista realmente inspirado invocando al Roy Bittan más épico. Aunque, sin lugar a dudas, donde han estado más brillantes es en esos tiempos lentos de elaborado néctar nostálgico: «Ego Me Absolvo» y la pieza que cierra el disco, un clásico para orejas abrasadas como es «El Bellaurora». El conjunto suena a lágrima y esperma, a champan y litines, pero sobretodo a la mirada de ese viejo amigo que solo él puede decirte una verdad que te quiebra las rodillas y abrazarte en ese mismo instante de refinado y nutricio amor fraternal.
ANDREU CUNILL CLARES