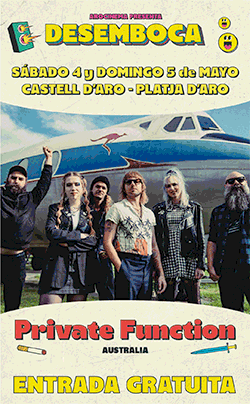No pintaba bien la cosa antes de empezar. Un batería que parecía sacado de My Name Is Earl, un bajista desdentado con gorro de lana que parecía el primo de uno de los traficantes del Baltimore de The Wire, un Ramón Arroyo con cara de ¿qué hago yo aquí? y un Joe King Carrasco aparentemente más preocupado por agradecer a todo el mundo su presencia en el concierto que por subirse al escenario. Ese era el panorama previo. Y el arranque parecía confirmar los peores presagios. El caos se adueñaba del escenario, el King no conseguía afinar una nota a la voz y el bajista saltarín decidía que los coros podían hacerse en el momento en que él quisiera. Pero por arte de magia aquello acabó convertido en una fiesta tex-mex a la que solo faltó que al día siguiente no hubiera que trabajar para tomarse unas cuantas copas más. Los buscadores de la perfección estilística y la destreza instrumental sufrirán en los conciertos actuales de un Carrasco que nunca ha sido una garantía de buen directo, pero aquellos que prefieran la fiesta, el desenfreno y las canciones a copa alzada lo pasarán en grande. Porque el King lo dio todo. Disfrutó y nos hizo disfrutar. Se bajó del escenario y recorrió toda la sala con la guitarra tras la espalda, se marcó equilibrios con la misma en la cabeza y consiguió incluso sonrisas del siempre hierático Ramón Arroyo. Que fue una noche fantástica ¡qué narices! Quitémonos los disfraces de críticos serios y dejémonos llevar por la diversión de la música. Que a veces también se trata de eso. Salir un lunes de un concierto a las 12 de la noche con una sonrisa de oreja a oreja y tarareando “muchos frijoles borrachos, too many drunkin’beans” no tiene precio. De verdad.
Eduardo Izquierdo