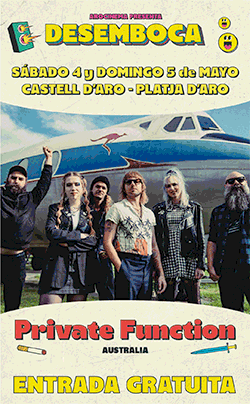Imaginemos a Shane McGowan cruzándose en la calle con los chicos de Mumford. Imaginemos al desdentado hombre de voz cavernosa saludando a los buenos, pulcros y efectivos chicos londinenses. Lo más probable es que el alma mater de The Pogues les cuestione que sean tan buenos, tan pulcros y tan efectivos. Su visita a Barcelona, refrendada por la popularidad Grammy, se convirtió en uno de esos rápidos sold out con cambio de aforo incluido, lo que da más enjundia. Pero lo que podría ser un show con efluvios a taberna y a inmigrantes tirados en una cubierta camino del sueño americano, no fue más que un limpio (insisto, demasiado limpio) ejercicio de perfeccionismo aderezado por un público más gafapasta (en el sentido tribal del término) que amante del folk y la música de raíces. Nadie puede cuestionar la calidad de temas con reminiscencias a Steinbeck, Shakesperare o la Biblia como “White blank page”, “I will wait” o “The cave”, pero la sensación que planea durante un set milimetrado (hora y media más dos bises escasos) dista mucho de los efluvios crepusculares de Fleet Floxes, el gamberrismo portuario de Dropkick Murphys o el clasicismo de Dubliners. Da, pues, la sensación de estar ante una banda a punto de dar el salto a grandes estadios con himnos mesiánicos a lo Coldplay (glups), y más al ver el rechazo de parte del público hacia las teloneras, unas Deap Vally ávidas de crudeza socarrona, de rock sucio y de un deje a las añoradas L7. El tímido Marcus (suelta cuatro tópicos y se tapa el rostro con su flequillo ochentero) y el resto de la banda con nombre de negocio antiguo flirtean con una fiesta de granero aderezada con lamparitas, pero olvidando el aroma de una buena pinta negra y el olor a salitre y maleta llena de parches y sueños.
Imaginemos a Shane McGowan cruzándose en la calle con los chicos de Mumford. Imaginemos al desdentado hombre de voz cavernosa saludando a los buenos, pulcros y efectivos chicos londinenses. Lo más probable es que el alma mater de The Pogues les cuestione que sean tan buenos, tan pulcros y tan efectivos. Su visita a Barcelona, refrendada por la popularidad Grammy, se convirtió en uno de esos rápidos sold out con cambio de aforo incluido, lo que da más enjundia. Pero lo que podría ser un show con efluvios a taberna y a inmigrantes tirados en una cubierta camino del sueño americano, no fue más que un limpio (insisto, demasiado limpio) ejercicio de perfeccionismo aderezado por un público más gafapasta (en el sentido tribal del término) que amante del folk y la música de raíces. Nadie puede cuestionar la calidad de temas con reminiscencias a Steinbeck, Shakesperare o la Biblia como “White blank page”, “I will wait” o “The cave”, pero la sensación que planea durante un set milimetrado (hora y media más dos bises escasos) dista mucho de los efluvios crepusculares de Fleet Floxes, el gamberrismo portuario de Dropkick Murphys o el clasicismo de Dubliners. Da, pues, la sensación de estar ante una banda a punto de dar el salto a grandes estadios con himnos mesiánicos a lo Coldplay (glups), y más al ver el rechazo de parte del público hacia las teloneras, unas Deap Vally ávidas de crudeza socarrona, de rock sucio y de un deje a las añoradas L7. El tímido Marcus (suelta cuatro tópicos y se tapa el rostro con su flequillo ochentero) y el resto de la banda con nombre de negocio antiguo flirtean con una fiesta de granero aderezada con lamparitas, pero olvidando el aroma de una buena pinta negra y el olor a salitre y maleta llena de parches y sueños.
TEXTO: JORDI TORRENTS
FOTO: LUIS LECUMBERRY